Hay autores que no escriben desde la quietud de un escritorio, sino desde la herida abierta de un país o de una familia que nunca termina de cicatrizar. Gustavo Rojas Llanos pertenece a esa estirpe. Su obra no proviene de la comodidad sino del desarraigo: hijo de una familia campesina desplazada por la violencia, aprendió desde niño que la vida en Colombia se escribe con tierra en las uñas, con miedo en los ojos y, sin embargo, con una dignidad que no se mercantiliza. Quizá por eso su narrativa conmueve: porque no busca seducir, sino despertar.
Su reciente lanzamiento, Las drogas: un camino sin retorno, confirma este pulso íntimo y social. Rojas Llanos escribe como quien entiende el valor de cada recuerdo, como quien reconoce en los silencios del campo y en las calles rotas de la ciudad los mismos despojos humanos que la violencia —y esta vez, la droga— deja a su paso.
La novela es cruda, sí. Es un espejo sin indulgencias. Pero también es un llamado, casi un grito que emerge desde el fondo de una vida truncada, para evitar que otros sigan el mismo sendero y en la voz fracturada de su entorno, Gustavo Rojas Llanos logra un milagro narrativo: convierte el dolor en memoria, la memoria en palabra, y la palabra en advertencia.
Podría interesarte: Colombia en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025

Puedes leer: Cuando el silencio es la memoria ancestral
El relato se abre en La Begonia, la tierra que fundó la familia Siachoque tras su desplazamiento en 1957. Allí, la infancia de Emiliano es luminosa, sencilla, anclada al portal de la Amazonia y a la inocencia antes de la guerra. Pero la violencia —como siempre— no necesita permiso para entrar. La enfermedad de papá Macario, el acoso escolar, la burla, el desarraigo, le enseñan a Emiliano que el origen campesino en Colombia suele ser motivo de humillación.
La pluma del autor allí es especialmente delicada: narra con ternura, pero también con una ironía dramática que duele, porque revela cómo se fractura un niño mientras aprende a sobrevivir y en su relato el autor se extiende hasta Bogotá, donde la miseria toca la puerta de la familia. Y es entonces cuando aparece el capítulo más oscuro: el narcotráfico y sus tentáculos, esos tentáculos que no solo atrapan el cuerpo, sino también el sueño, la dignidad y la conciencia. Emiliano viaja al Guaviare buscando trabajo y encuentra la perdición. Prueba bazuco por primera vez. Desde ahí, su vida comienza a deslizarse por un abismo sin fondo.
Gustavo Rojas Llanos no edulcora nada. Describe con precisión, con lenguaje fiel al contexto y a la crudeza de la calle, cómo el consumo se vuelve cáncer: invade, destruye, corroe la identidad y la voluntad. Emiliano pasa por Perú, se mezcla con figuras del narcotráfico, actúa como guardaespaldas, se hunde en la misma trampa que terminó destruyendo a tantos. Nunca hay glamur; solo desgaste, pérdida, vergüenza y un bolsillo vacío que simboliza una vida igualmente vaciada.
El lector siente que está frente a un testimonio vivo, una advertencia que debe ser escuchada especialmente por los jóvenes. Y es que ese parece ser el propósito más profundo del autor: concienciar sin sermones, mostrar la destrucción física, emocional, profesional y social que trae consigo el consumo de drogas —sintéticas o no—, y cómo una familia puede quebrarse cuando uno de sus miembros cae en la adicción. No es solo el individuo quien se destruye: es el hogar, la historia, el orgullo familiar, la esperanza.
Podría interesarte: Armero Vive: la historia de una comunidad en Soacha que no se rinde
Puedes leer: Manuel Quintín Lame Chantré el defensor de los Derechos Indígenas
La novela transita luego por los centros de rehabilitación, lugares donde Emiliano busca sin éxito renunciar a su vicio. Rojas Llanos escribe estos episodios con una mezcla de compasión y brutalidad narrativa. No hay redención fácil. Emiliano pierde la fuerza para luchar y elige convertirse en habitante de calle. Y allí, en ese fatal capítulo, el autor se atreve a narrar lo que muchos no quieren ver: el infierno cotidiano de quienes viven para consumir, de quienes pierden su humanidad paso a paso hasta que nadie los reconoce más que por el olor, por el miedo o por la lástima. El lenguaje entonces, se vuelve más árido, más directo, más honesto.
Se siente el frío de las madrugadas, la soledad ardiente del vicio, el desamparo total.
Pero detrás de cada escena, la voz de Gustavo Rojas Llanos —esa voz forjada en la dureza del campo y el desplazamiento— logra humanizar incluso lo más desgarrador. Emiliano no es un desecho: es un hijo, un hermano, un hombre roto que pudo haber sido cualquiera.
El último capítulo, Estallido social, reposa como una sombra final. En medio de la pandemia, la crisis, la muerte, Emiliano termina de contar su historia. Cuando muere, deja una enseñanza brutal: el irrespeto a los padres, la soberbia que conduce a caminos torcidos, el orgullo que ciega… son puertas que a veces se abren hacia un destino sin retorno.
Pero hay algo más. Algo íntimo, hermoso y profundamente simbólico. Gustavo Rojas Llanos me ha contado con el aire de la nostalgia en sus palabras, que hizo una promesa al protagonista de esta historia: convertir su tragedia en un testimonio vivo, darle un propósito a través de la literatura. Es una promesa que trasciende la muerte. Una promesa que permite que Emiliano, cuya vida se consumió entre el fuego de las drogas, ahora tenga un destino distinto: tocar la conciencia de quienes aún pueden salvarse.
Y ese sueño se cumple gracias a La pluma Editores, el proyecto editorial del autor, una casa donde cada libro es una oportunidad para sanar, para recordar, para reconstruir. Para que las historias que el país parece empeñado en olvidar vuelvan a tener voz.
Porque este libro es eso: una voz que vuelve desde el abismo, la palabra que salva lo que la vida destruye, el corazón que escribe lo que la piel calla. Una voz que pide no repetir el mismo dolor. Una voz que insiste en que todos —incluso en medio de la ruina— tenemos un propósito. La novela no solo se lee; se siente. Se queda en la piel. Uno cierra el libro con un nudo en la garganta, pero también con la certeza de que, mientras existan autores como Gustavo Rojas Llanos, ninguna historia dolorosa quedará condenada al silencio. La literatura, entonces, vuelve a ser lo que siempre debió ser: un acto de memoria, un puente, un abrazo, un faro y también una advertencia. Porque las drogas, como bien lo demuestra esta obra poderosa y necesaria, siguen siendo eso: un camino sin retorno, pero jamás una historia sin enseñanza.
Podrías leer también: La toma y retoma del Palacio de Justicia en el cine y la literatura
Foto destacada cortesía autor





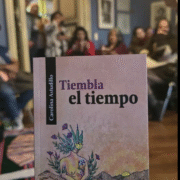


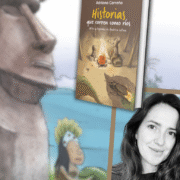







Comentarios